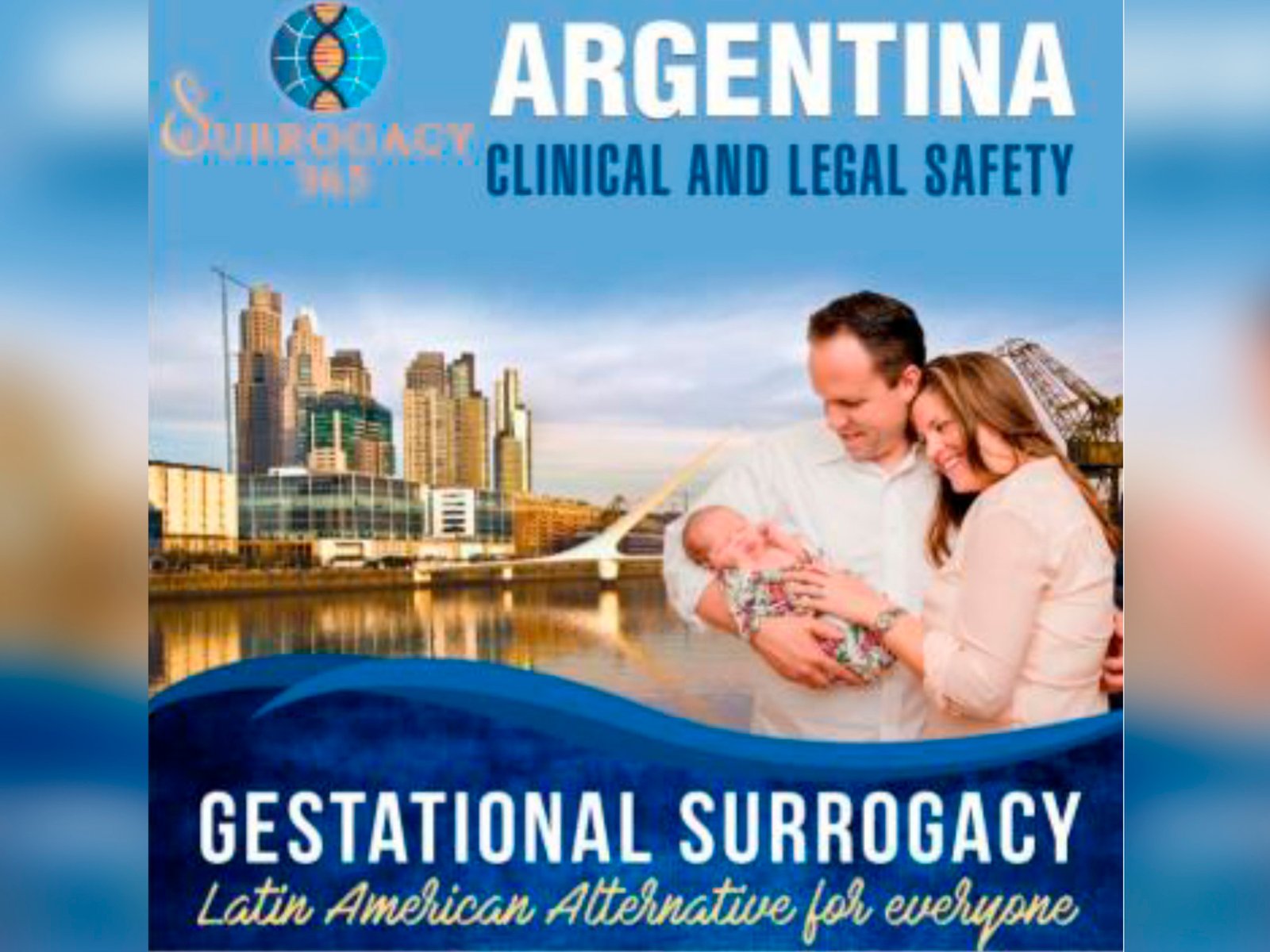Ricardo Piglia vio por primera vez a Jorge Luis Borges cuando tenía dieciocho años y terminaba el secundario. Un proyecto editorial que no se concretó fue más tarde el motivo para hacerle una visita en la Biblioteca Nacional y sostener una conversación de cuatro horas sobre Joseph Conrad y los duelos. Piglia escribió después artículos de referencia sobre la obra de Borges, lo incorporó en sus ficciones, le dedicó seminarios en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Princeton. La culminación del vínculo y del trabajo fue el curso que grabó para la televisión pública en 2013 y que ahora se publica como libro.
La propuesta fue leer “algunos pocos textos de Borges para no abrumarnos” y dejar de lado la persona del escritor. Los cuentos “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, “Hombre de la esquina rosada” y “El Sur” (“el mejor cuento de Borges”) y los ensayos “Notas sobre (hacia) George Bernard Shaw”, “El arte narrativo y la magia” y “La postulación de la realidad” fueron así la bibliografía de un curso en el que Piglia expuso sus tesis sobre la obra sin resignar el rigor y la complejidad.
Cuatro clases y tres momentos
Piglia desplegó un programa de cuatro clases y estructuró cada reunión en tres momentos: su exposición, una conversación con escritores invitados y un diálogo abierto con el público. Los puntos principales fueron “¿Qué es un buen escritor?”, “La memoria”, “La biblioteca” y “Política y literatura”.
Publicado por Eterna Cadencia, el libro agrega un epílogo de Edgardo Dieleke –asistente de Piglia en Princeton– y documentos del archivo personal que se encuentra en esa universidad, entre ellos una entrevista inédita a Borges realizada en 1972 junto con Mario Szichman.
Dieleke señala que Piglia dio clases en espacios tan diversos como grupos de estudio, seminarios clandestinos durante la última dictadura y conferencias para psicoanalistas y “el desafío de desarrollar sus lecturas como si sucedieran en el marco de una conversación proviene también de esa formación alternativa”.
El programa se desarrolla alrededor de preguntas: qué significa entender un relato, qué productividad tiene leer mal –a propósito de la consideración borgeana de la filosofía como una rama de la literatura fantástica– o como imagina su historia un escritor, lo que Piglia llama “la ficción del origen” y apunta a una cuestión decisiva en Borges entre el linaje materno, asociado a la memoria y a los conflictos de la historia nacional, y el paterno, vinculado con la cultura y “la biblioteca de ilimitados libros ingleses” con la que se crio.
Piglia se pone límites en función del público televisivo: posterga fórmulas que pueden sonar herméticas (entre ellas, la idea de que en Borges “la erudición funciona como sintaxis”), prescinde de ciertas referencias (aclara que solo hará una cita de Jacques Lacan), restringe la bibliografía en función de recomendar lecturas básicas.
La teoría y la erudición se asocian en su discurso con memorias personales, bromas y anécdotas que socavan las formalidades de una lección magistral: la historia del caleidoscopio que le regaló un tío cuando era chico, su experiencia del psicoanálisis (“sigo con los mismos problemas, pero aprendí a bailar el tango como nadie”), la participación de Borges en un programa de Grandes valores del tango.
En esos pasajes Piglia exhibe su destreza para narrar historias, algo que también disfruta el público: en el cierre de una clase, uno de los asistentes le pide que vuelva a contar cómo fue su primer encuentro con Borges. El formato televisivo y el diálogo con el público son ideales para compartir el simple gusto por los textos y la admiración hacia el autor, algo quizá menos posible en una clase universitaria.
Vanguardista y popular
La tesis sobre el doble linaje y la memoria y la biblioteca como espacios de ficción fue presentada originalmente en la revista Punto de Vista y fue uno de los aportes decisivos de Piglia para la revaloración de Borges. Otro punto central es el señalamiento de la lectura como procedimiento creativo y sus múltiples irradiaciones en el pensamiento de Borges sobre la traducción y los géneros literarios.
Borges, dice Piglia, es un lector de vanguardia y a la vez un escritor interesado en las formas de la cultura popular, desde el cine de Hollywood hasta las inscripciones de los carros.
“Hombre de la esquina rosada” fue el primer relato desde la literatura gauchesca del siglo XIX que asumió como narrador la voz de un personaje de clase baja, y el mundo de los compadritos y las orillas de Buenos Aires persistió en la imaginación de Borges hasta sus últimos textos. El interés por el relato policial, condensado en cuentos, reseñas y en la codirección de la serie El Séptimo Círculo con Adolfo Bioy Casares, se asoció por otra parte con una aspiración al orden en tanto totalidad y sentido, que según Piglia contradice un pensamiento dominante en la filosofía contemporánea y “el cinismo general por el cual todo vale lo mismo”.
Piglia resalta dos aspectos de la biografía: Borges fue “un escritor que se ganaba la vida” como bibliotecario, colaborador de la revista El Hogar y conferencista, entre otros oficios, y cuando se quedó ciego hacia 1953 “su capacidad de estilo quedó destruida” ya que en adelante debió dictar los textos. Al mismo tiempo su análisis del modo en que los escritores trabajan con la ideología desbarata los comentarios convencionales sobre las opiniones políticas de Borges.
Al margen de las declaraciones incorrectas que lo caracterizaron sobre temas como el peronismo o el sufragio universal, Piglia afirma una ética que vincula a Borges con un pensamiento anticapitalista y lo distingue del liberalismo y los intelectuales de derecha, que “siempre dicen una cosa distinta a lo que piensan”.
Edgardo Dieleke observa que, a diferencia de otros escritores de su generación, Piglia no encontró en Borges un obstáculo sino una referencia fundamental para sus preocupaciones como escritor.
Las clases son también una muestra de la extraordinaria elaboración que dio a su lectura, proyectada tanto en la reflexión obsesiva alrededor de la ficción entendida como máquina –para Piglia la narración configura un artefacto y corresponde indagar su funcionamiento– como en el modo de vincularse con los lectores y con otros escritores.
En ese sentido, Piglia retoma de Borges el ejercicio de la conversación como forma privilegiada antes que la imposición de un discurso unívoco. El fluir del diálogo produce una sensación de cercanía, “un tono y una sensación de pensamiento colectivo”, dice Dieleke.
En esa línea se asocia con los escritores invitados al curso para introducir nuevas líneas de reflexión: con Marcos Herrera y Germán Maggiori plantea el interés por el mundo del delito y la marginalidad, “no solo por una intención social sino porque es atractivo narrativamente”; con Paola Cortés Rocca y María Pía López examina la figura del artista que construye una imagen como un elemento importante de la obra, a propósito del Borges viajero, conferencista y personalidad pública que mediático que surge a partir de la ceguera y del reconocimiento internacional.
El programa de televisión fue la última reflexión pública de Piglia sobre Borges y en él puede encontrarse la condensación de un trabajo antes que una simplificación. “Lo que dejamos son cuestiones abiertas”, dice al terminar el curso, y la falta de conclusión, los interrogantes, las posibilidades para desarrollar, son otra elemento principal de su enseñanza. Los libros dedicados al tema no pueden ser más numerosos en Argentina, pero Borges por Piglia ocupa el lugar de los insoslayables.
Borges por Piglia (Eterna Cadencia)