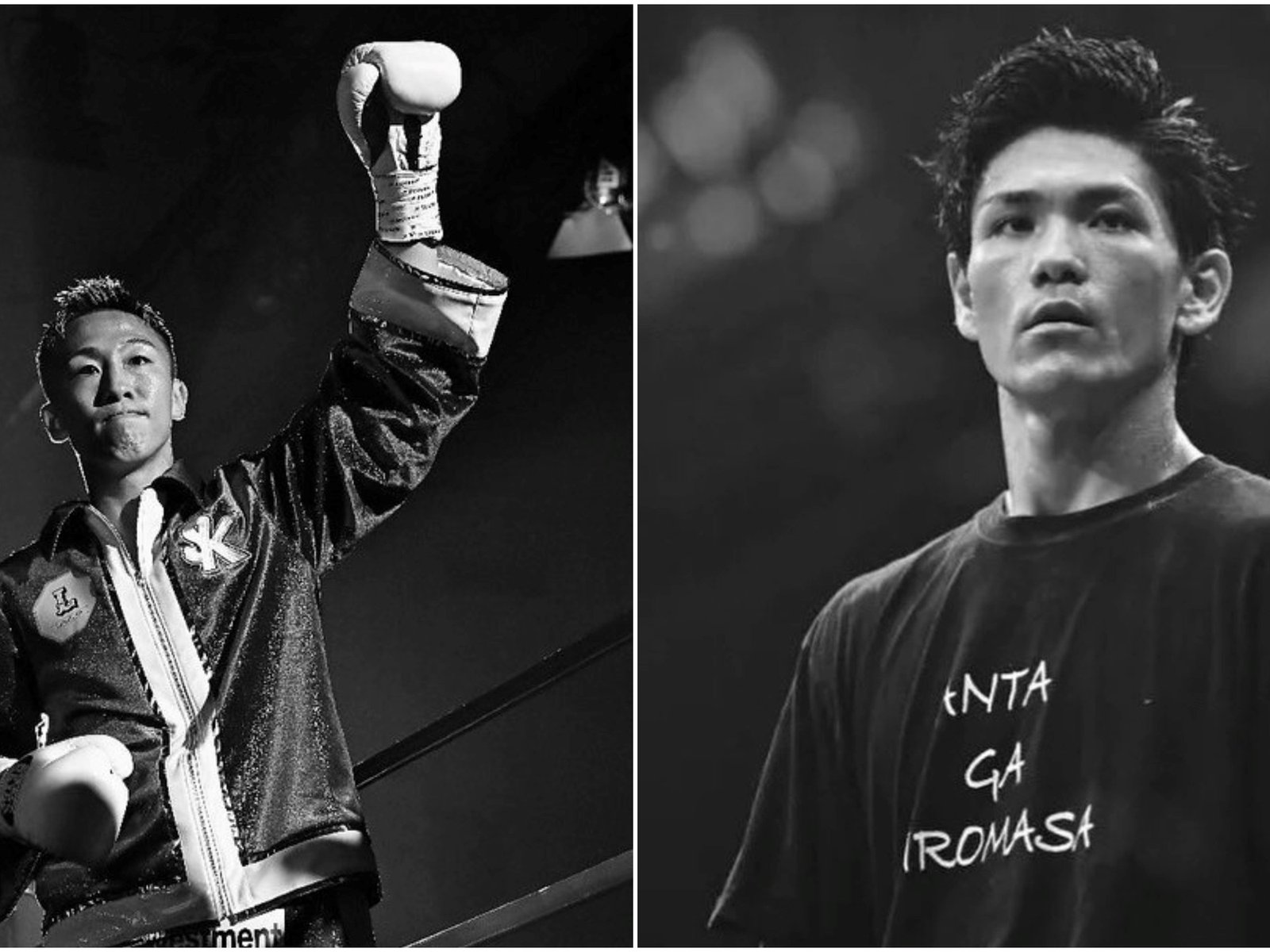EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.
Quien entra por primera vez al Capitolio de La Habana queda impresionado con la Estatua de la República, de 17 metros y 30 toneladas de cobre recubierto en oro, y absorto con la impresionante bóveda que emula un cielo azul. Desde aquí arriba, a casi 63 metros de altura, Mariela Mulet escanea la pintura y anota mentalmente que tocará repintar pronto. A esta ingeniera cubana de 56 años le encargaron la titánica misión de restaurar el edificio más emblemático del país y conoce mejor que nadie cada centímetro. Sus ojos son tan generosos como severos. “Es inevitable, observo al detalle lo que podríamos seguir mejorándole”, explica.
El Capitolio se construyó en 1929 en tres años y 50 días como un Palacio presidencial, en cuyo terreno se conformó el primer jardín botánico. Luego se convirtió en la sede de la Academia de Ciencias y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, la estación Ferroviaria de Villanueva y, noventa años después, en 2019, se volvió a inaugurar tras un proceso de casi una década de restauración integral a cargo de un gran equipo multidisciplinar liderado por Mulet, como Asamblea Nacional.
La nueva vida se la dio un grupo de diseñadoras, historiadoras, ingenieras hidráulicas y de automática, arqueólogas y hasta biólogas que se pusieron manos a la obra sin siquiera todos los planos del proyecto, pues se desconoce la ubicación de una parte de ellos. “No sabíamos por dónde viajaban las tuberías, tuvimos que pedir un sistema español que inyecta resina y las construyera dentro de las mismas de hierro fundido, porque no era posible sustituirlas. Y las eléctricas, ¡ni contarte! Tocó climatizar espacios que nunca estuvieron climatizados sin que se notara… Fue realmente muy complicado”, narra la también jefa de la Unidad Inversionista Prado.
Cincuenta y ocho tipos de mármol importados de Italia y Alemania, un sistema tecnológico español para revivir los ascensores, cuero para las sillas traído de Camagüey y torcheras hechas con mimo por un artesano de Pinar del Río, un equipo de restauradoras rusas que enchaparon toda la bóveda en pan de oro y el primer andamio hecho a medida para ellas… La mastodóntica obra es de las más complejas del Caribe y costó alrededor de 250 millones de pesos cubanos a la Oficina del Historiador, la entidad encargada de restaurar el centro histórico de La Habana desde los 80.
Con un presupuesto de unos 10 millones de dólares anuales entre fondos estatales (un tercio) y cooperación extranjera, la institución comenzó reformando inmuebles para tiendas u hoteles, que engordaran la alcancía e hicieran de esta tarea una actividad sostenible en el tiempo, pues la restauración nace inacabada y es necesaria su constante revisión. Perla Rosales Aguirreurreta, directora general adjunta de la oficina, enumera con orgullo algunos de los 500 inmuebles renovados en la capital cubana. El Teatro Martí, la casa de las Tejas Verdes, el Centro Fidel Castro Ruz…. “Después de la pandemia, y de los amigos que nos quieren ver ahogados allá enfrente [Estados Unidos], se nos ha complicado la tarea del presupuesto, pero no nos detenemos”, explica. Actualmente, hay 40 proyectos activos.

“Estos procesos van de la mano de una profunda rehabilitación social”
El proceso de restauración es complejo. ¿Cómo preservar el pasado sin momificarlo? ¿Cómo salvaguardar edificios antiguos y que sigan siendo útiles para el siglo XXI? Para Mulet, la clave está en “encontrar un balance entre ayer y hoy”. Dejar huella de lo que una vez hubo. Norma Pérez, arquitecta, recuerda la frase de su maestro y mentor, el historiador Eusebio Leal para explicarlo: “Él decía que estos procesos no podían ser epidérmicos ni superficiales. Cuando se restauraba una vivienda, no era sólo la fachada: era el baño, la estructura, ver cómo afecta a los vecinos, al barrio… Estos procesos van de la mano de una profunda rehabilitación social. Nosotras nos damos cuenta de que donde hemos pasado, hay menos pobreza y delincuencia porque se restaura todo”. La oficina, además, se encarga de reubicar a los vecinos afectados por las reformas hasta que concluyan. “Al terminar, ninguno quiere salir de aquí, y menos cuando lo ven tan bonito”, asegura Rosales Aguirreurreta.
Cualquier persona vinculada al patrimonio arquitectónico de La Habana nombra a Eusebio Leal en su primera oración. El diplomático e historiador empezó siendo un caminante en La Habana antes de dedicar toda su carrera a la restauración de la ciudad colonial como director de la Oficina del Historiador. Sin Leal, coinciden la veintena de pupilas reunidas esta tarde de julio en el Centro de Restauración y Diseño, La Habana Vieja y su luminoso escenario arquitectónico, que desde 1982 forma parte de la lista de patrimonio mundial de la Unesco, probablemente se hubiera apagado. “La Habana no deja a nadie indiferente. A veces, la ves cubierta por un velo de decadencia, pero cuando tú rompes ese velo aparece entonces el esplendor de su urbanismo y su arquitectura”, dijo en su última entrevista con EL PAÍS.
“La mayoría son obras de una gran envergadura, muy lindas. Me gusta pensar que seguimos siendo sus manos, porque él fue un visionario”, explica desde su despacho Rosales Aguirreurreta, junto a imágenes del historiador con Hugo Chávez y otras con diplomáticos europeos o Fidel Castro. En todas, está gesticulando con las manos, aterrizando sus ideas. “Él decía que la restauración necesitaba las tres D: dinero, dinero y dinero. Pero era un excelente diplomático, se los metía a todos en el bolsillo”.

Su legado retumba en la cabeza de las mujeres que fue contratando este experto autodidacta. “Siempre buscó que La Habana fuera una ciudad viva”, dice la arquitecta Sofía Martínez Guerra. “En su escuela era importante el conocimiento de los materiales, la arqueología, las personas que vivían en el lugar… todo”, añade. Es por ello, que este grupo multidisciplinar hace honor a su intención. Sus pupilas encuentran dificultades en expresar con adjetivos las enseñanzas del maestro. Lo hacen a la perfección recordando anécdotas. Cuando La Habana cumplió 500 años, en noviembre de 2019, el Capitolio lucía recién renovado. Sin embargo, cuenta Pérez, Leal decidió llevar a cabo la rueda de prensa del aniversario en el convento de Santa Clara, todo destartalado y con derrumbes parciales. “Él decía desde abajo de los puntales de la obra: ‘El Capitolio está ya listo. Esta es la que queda por hacer y la que hay que mostrar’”, recuerda. Ahora, es Pérez quien está a cargo de esa misión.
Este es el primer convento clausura de Cuba, se construyó en el siglo XVII y es una de las joyas de la arquitectura colonial, de las más extensas del país si se excluyen las obras militares (12.200 metros cuadrados). Cuenta la experta que su esencia estuvo ligada siempre a la restauración, pues pasó a ser el Centro de Restauración, Conservación y Museología de la isla a convertirse en el Ministerio de Obras Públicas en los 90. “Entre estas paredes que tengo el privilegio de analizar y revivir, estudiaron las vacas sagradas en el tema”, explica emocionada. Ahora está siendo intervenido para ser el Colegio para la Formación en las Artes y los Oficios de la Restauración de Cuba y el Caribe. “Su destino estaba escrito desde hace tiempo”, añade. El financiamiento para uno de los cuatro claustros lo cedió la Unesco y la Unión Europea tras el “don de la palabra” de Leal en un viaje diplomático a Bruselas poco antes de morir en 2020.
“Recibimos el edificio en 2012, siendo un inmueble muy deteriorado”, narra la experta encaramada a una de las escaleras del precioso convento de estilo mudéjar. Las tonalidades amarillas y azules fueron el resultado de un minucioso estudio a cargo de los expertos en pintura mural, que consiguieron plasmar los colores originales. “Esa es la fortaleza de la Oficina, la cantidad de disciplinas que hay y lo articulados que estamos. Todos sabemos la importancia del trabajo del otro. Y que sólo eso le da rigor a lo que estamos haciendo”.

El equipo en la institución, incluyendo los puestos directivos, es mayoritariamente femenino. Y no es casualidad. “Leal decía que las mujeres éramos como las arañas que teníamos la capacidad de tejer y de llevar a cabo varias tareas a la vez”, explica Saidi Boza Alpízar, jefa de departamento de diseño de la Empresa Filiar Restaura, parte de la Oficina del Historiador. “No tenemos los mismos derechos ni las mismas posibilidades, pero las que hemos quedado es por nuestra propia capacidad. Todo es por mérito propio”, añade.
En aras de hacerle honor a esta profesión y a las expertas que llevan a cabo la responsabilidad de revivir La Habana, cuando decidieron escribir un libro de testimonios de las restauradoras, lo titularon como Ellas están donde deben estar… Mujeres en la restauración, publicado por la Oficina del Historiador de La Habana y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.
Ellas coinciden en que no sólo están donde deben, sino donde quieren. Aunque varias estudiaron o hicieron pasantías en el extranjero, ninguna busca salir de Cuba y mucho menos piensan en restaurar otras obras. Ver restaurado el centro histórico e imaginar a su maestro satisfecho es todo lo que buscan. En la Casa Leal, la última sede de trabajo del historiador, sus alumnas suben las escaleras de madera de un precioso patio (renovado, claro) con nostalgia. Desde arriba, recuerdan una de sus frases: “La obra continúa”.