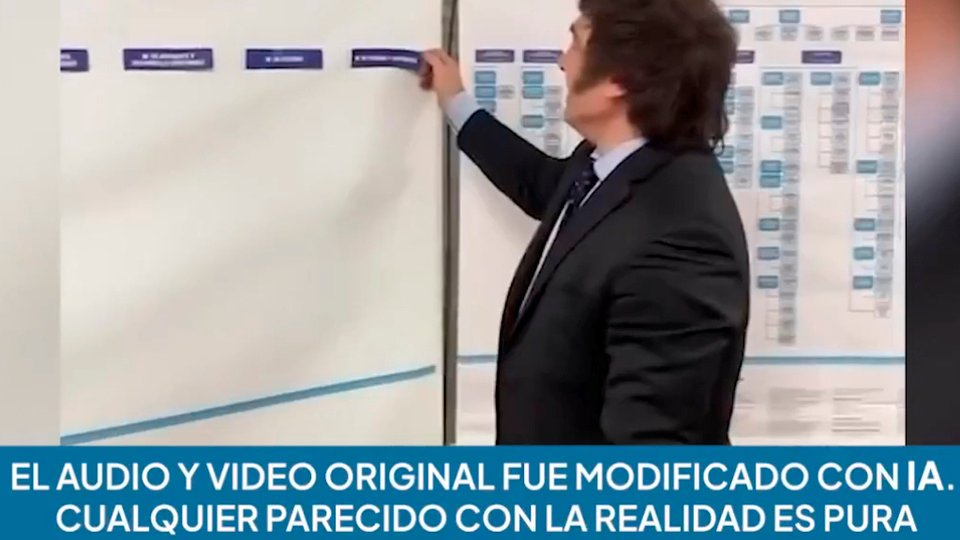EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.
En la historia de Eugenia Mendoza hay un tío abuelo que llegó de La Coruña, un interés marcado por los oficios y una infancia en el Delta del Tigre -la extensa red de islas, ríos y canales ubicada en el río Paraná. Estudió sociología en la Universidad de Buenos Aires durante algunos años, pero finalmente se dedicó al arte. Cuando comenzó a investigar más sobre su lugar y los oficios tradicionales, surgió el interés por el arte de la cestería, uno que su familiar había aprendido cuando llegó de España.
La actividad tiene una larga tradición. Con la idea de incentivar la actividad agrícola de las islas de Tigre, Domingo Faustino Sarmiento, presidente de Argentina entre 1868 y 1874, y padre de la educación pública, trajo el mimbre (Salix viminalis) desde Europa. Así, el trabajo de la cestería con ese material estuvo vinculado a la producción de frutas que llegaban al punto turístico que hoy se conoce precisamente como Puerto de Frutos. Mendoza recuerda cómo le llamaban la atención de pequeña esos canastos apilados en forma de columna.
“En una residencia artística, comencé a investigar la historia familiar y eso tocó puntos personales”, cuenta desde su taller en Beccar, una localidad situada en la zona norte del Gran Buenos Aires, aunque ella sigue viviendo en el Delta de Tigre, en una localidad llamada Dique Luján. “El objetivo del oficio de la cestería era transportar los frutos. Fue totalmente funcional a esa actividad, aunque con el tiempo pasó a ser algo más decorativo. Con mi trabajo, de alguna forma, quise recuperar ese oficio”.
Esa fibra natural semidura proveniente del sauce le permitió a Mendoza ir más allá de lo utilitario y crear obras monumentales, como grandes vigas, fuelles y cadenas. “Me interesaba romper un poco con las formas orgánicas —lo blanco, las curvas y las formas de la naturaleza—, y crear formas que generan tensión constantemente en el material y lo ponen a prueba. Utilizo la cestería criolla, pero con la idea de forzarla para que se convierta en otra cosa que le es incómoda. Me gusta el contraste con algo industrial”, reflexiona. Su trabajo ha integrado numerosas exposiciones colectivas en Buenos Aires y forma parte de colecciones privadas en Los Ángeles, Nueva York y Miami, entre otras.
Sofía Jacky-Rosell es curadora de arte y trabajó junto a Mendoza en dos exposiciones. Destaca la labor de la artista en impulsar el oficio de la cestería más allá de lo tradicional. “Su obra tiene un valor enorme porque no se limita a conservar la técnica tradicional, sino que la lleva hacia otro lugar”, asegura. “La saca de una función utilitaria, artesanal y doméstica para transformarla en una forma de pensamiento escultórico. Muestra una técnica ancestral y cómo esta puede convertirse en un lenguaje contemporáneo, conceptual y, a la vez, superpoderoso. No se queda en la nostalgia de repetir la técnica y la fórmula. Se nutre de eso para expandirla y llevarla a nuevos territorios”.
El uso de fibras naturales, como el mimbre y formio (Phormium tenax), tiene a su vez una carga que Jacky-Rosell considera “simbólica y ecológica, y que hoy es urgente de mirar”. “Ella recolecta los materiales, los rescata y reutiliza. Trabaja de tal manera que los transforma. Sus obras plantean una lógica distinta en un contexto en el que estamos llenando el planeta de objetos que no sabemos ni de dónde vienen ni hacia dónde van”.
A partir del mimbre y del formio, dos materiales que utiliza Mendoza en sus obras, se puede contar una pequeña parte del proceso del crecimiento inmobiliario en barrios cerrados en el partido (municipio) bonaerense de Tigre. “Las islas del Tigre están llenas de fábricas abandonadas, que antes procesaban formio. Antes, se recolectaba ese material que luego era llevado a través de los ríos a las fábricas. Se hilaban y hacían sogas”, apunta Mendoza. “En los 90, se abrieron las importaciones y muchas de esas fábricas cerraron. Muchos de esos terrenos —humedales, en su mayoría— se fueron vendiendo para hacer grandes emprendimientos inmobiliarios. En muchos casos, se hizo de forma escandalosa porque en la ribera del río también encontraron sitios arqueológicos cuando removieron el suelo”.
Con el tiempo, las sucesivas crisis económicas de Argentina y la arquitectura de los emprendimientos que modificaron el suelo y las aguas, llevaron a que se perdieran muchos de los oficios vinculados al Delta del Tigre, como el de los artesanos del mimbre. “Hoy en día, muy pocos maestros cesteros se mantienen en vigencia, pese al reciente boom de las fibras naturales impulsado por el diseño interior”, comenta la artista. “En otras épocas, en San Fernando [norte de la provincia de Buenos Aires] todos tenían un familiar que se dedicaba a la cestería. A su vez, son contadas con la mano las familias dedicadas a las plantaciones del material”.
Miguel Ángel González trabaja con el mimbre desde hace más de tres décadas. Comenzó con caña colihue y luego se volcó al mimbre. Aprendió viendo en los talleres y decidió radicarse en Tigre. “En estos años se fue perdiendo el arte de la cestería. En las islas, los productores del material no pasan de los 10 o 20 como mucho. Yo seguí trabajando, pero por mi cuenta. Se sigue haciendo, pero mucho menos, porque no resulta tan redituable”, cuenta el artesano, que trabaja junto a Mendoza con “formas que no son tradicionales”.
Manipular el mimbre. Torcerlo, entretejerlo. Humedecerlo para darle forma. Hacer de ese material orgánico algo monumental. Mendoza genera un vínculo entre lo industrial de la gran escala y lo artesanal de la cestería. “Es un cruce potente”, analiza Jacky-Rosell. “Trabaja con una técnica manual, íntima y ancestral. Pero se asemejan a cañerías y vigas que remiten a lo industrial de casas y ciudades. Esa contradicción genera una lectura interesante para pensar. ¿Cómo conviven esos dos mundos? ¿Cómo podemos repensarlos desde lo material? Su obra obliga a ver a los materiales y sus posibilidades de otro modo. En definitiva, eso es el arte: mostrarnos algo que creíamos de una forma y de pronto aparece otra posibilidad. Ahí está la chispa de su obra”.
De fondo, se escucha el zumbido de una máquina en un taller de carpintería cercano. Mendoza muestra un tapiz hecho con lijas recicladas. A lo lejos, se recortan las siluetas de esas grandes estructuras de mimbre. Parecen pesadas como un mundo. Le gusta explorar lo que provoca en el espectador. “Quiero generar cierta extrañeza, tal vez también un poco de ficción. Me interesa esa incomodidad, esa sensación de que las piezas vienen de otro mundo, de otra época. Es parte de mi proceso creativo. Cuando sos artista, sos un poco investigador y otro poco detective. Ese juego de roles siempre me divirtió”, dice sobre su arte y la conciencia material de pensar los objetos desde su origen hasta su destino.