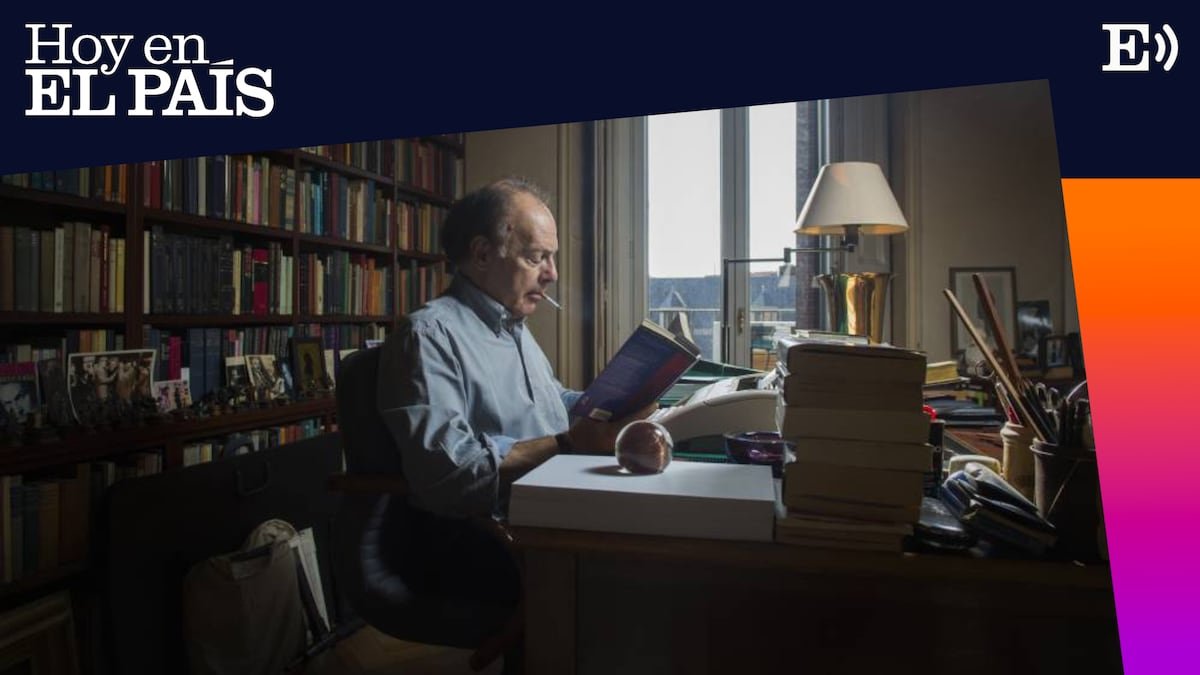Leída en perspectiva, la evolución de la política estadounidense desde el primer mandato de Donald Trump sugiere que 2026 no constituye el punto de ruptura definitivo entre Estados Unidos y China. Más bien, se presenta como una etapa en la que convergen tres dinámicas centrales: el agravamiento de la fragilidad fiscal interna, la defensa cada vez más agresiva del rol internacional del dólar y el distanciamiento de Washington respecto del entramado institucional multilateral construido tras la Segunda Guerra Mundial. El resultado es una estrategia crecientemente reactiva, orientada a administrar tensiones y ganar tiempo, antes que a confrontar de manera directa con una potencia emergente que opera con horizontes de largo plazo.
No estamos ante una paz duradera ni frente a un entendimiento histórico entre las dos principales potencias del sistema internacional, aun cuando la cumbre prevista para abril entre Donald Trump y Xi Jinping en China –y el acuerdo que de allí emerja– se proyecte como uno de los acontecimientos políticos y económicos más relevantes de 2026. Ese encuentro, lejos de clausurar el conflicto estructural entre Estados Unidos y China, debe leerse como una tregua cuidadosamente administrada: una pausa táctica cuyo objetivo central es ganar tiempo frente a una transformación del orden global que Washington ya no puede revertir. En este marco, y parafraseando el título del film de Paul Thomas Anderson Una batalla tras otra, la coyuntura actual puede caracterizarse como “una tregua tras otra”: una secuencia de pausas tácticas, negociaciones parciales y desescalamientos controlados que no disuelven las tensiones estructurales, pero permiten regular su intensidad.
Desde el primer mandato de Trump, esta secuencia de treguas, sanciones y negociaciones transaccionales ha tenido un efecto estratégico claro: el tiempo comienza a jugar a favor de China. Mientras Estados Unidos administra urgencias fiscales, financieras y políticas de corto plazo –y utiliza estas treguas como instrumentos para preservar márgenes de maniobra–, China opera con una lógica de largo aliento, apoyada en planificación estatal, densidad productiva y una estrategia internacional orientada a la acumulación gradual de poder. En esa divergencia temporal, más que en los episodios coyunturales de cooperación o confrontación, se define buena parte del conflicto geopolítico del siglo XXI.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Sin embargo, el énfasis habitual de algunos analistas en conflictos sectoriales o regionales tiende a oscurecer este núcleo estructural de la disputa. Más allá de Taiwán, los aranceles o la competencia tecnológica, la línea de fricción central reside en la primacía del dólar como moneda de reserva e intercambio global y en la decisión de Washington de resguardarla incluso a costa de tensionar, erosionar o debilitar los mecanismos multilaterales que históricamente legitimaron su hegemonía.
Del liderazgo global al control defensivo. La transición de la primacía global a la preservación del orden estadounidense se refleja tanto en la estrategia estructural como en los gestos más visibles de la administración. La política de Trump combina la presión directa sobre su espacio geopolítico inmediato –el llamado “hemisferio occidental”– con un repliegue deliberado de Estados Unidos de las instituciones multilaterales que durante décadas sostuvieron su liderazgo global. Estados Unidos ya no busca mantener el orden liberal internacional como bien público global; busca preservar espacios de control monetario, financiero y político, especialmente en América Latina. El uso intensivo de sanciones, la reactivación de una Doctrina Monroe contemporánea y las intervenciones extraterritoriales conforman expresiones de una misma lógica: blindar el dólar y asegurar un área de influencia directa en un mundo que avanza, lenta pero persistentemente, hacia esquemas monetarios más fragmentados.
Este repliegue no debe interpretarse como un signo de fortaleza, sino como una estrategia defensiva calculada. Estados Unidos sigue siendo la principal potencia financiera del mundo, pero ya no puede imponer sin costos las reglas que antes se aceptaban como naturales. La combinación de expansión simbólica –y a veces absurda– con control práctico refleja la esencia de la política estadounidense actual: administrar el poder que aún conserva, contener los desafíos emergentes y ganar tiempo mientras el sistema internacional se transforma de manera constante, frente a actores que operan con lógicas estratégicas sostenidas y horizontes de largo plazo.
Dos modelos para América Latina: dominio coercitivo o desarrollo estratégico. El más reciente Documento de Seguridad Estratégica de Estados Unidos coloca explícitamente al hemisferio occidental como una prioridad central, reconfigurando a América Latina y el Caribe no como una región de asociación soberana, sino como un espacio a disciplinar y asegurar en función de la defensa del dólar, el acceso a recursos críticos y la contención de actores extrahemisféricos. En esta lógica, el “Corolario Trump” justifica no solo sanciones económicas y condicionamientos financieros, sino también presiones políticas directas y gestos coercitivos bajo la idea de resguardar la seguridad estadounidense y evitar la penetración de rivales geopolíticos.
Esta política se ha traducido en medidas concretas de presión sobre gobiernos independientes. En la antesala de las elecciones en Argentina, la administración Trump condicionó recursos de apoyo político y económico a resultados electorales favorables, insinuando la reticencia de Washington a sostener la asistencia si el oficialismo perdía terreno. Asimismo, en Venezuela la escalada fue aún más directa: la intervención militar y la detención del presidente Nicolás Maduro representan no solo una violación de la soberanía, sino también un intento explícito de reconfigurar el control de uno de los principales reservorios de petróleo de la región alineado con los intereses estadounidenses.
En marcado contraste, China ha ido construyendo una relación de largo plazo con la región a través de sucesivas actualizaciones de su Libro Blanco para América Latina y el Caribe, que reflejan una evolución conceptual hacia un modelo de cooperación amplio: articulando comercio, inversión, infraestructura, financiamiento, transferencia tecnológica y diálogo político sin condicionar la soberanía estatal. Esta estrategia, orientada al desarrollo compartido y sostenido, dibuja un modelo de inserción internacional antagónico al de Estados Unidos: no disciplinar, sino estructurar vínculos de interdependencia y beneficio mutuo.
Sin embargo, la contracara de esta disputa entre modelos es un riesgo que América Latina y el Caribe no pueden ignorar: sin una política propia, la región corre el peligro de convertirse en receptora pasiva de excedentes productivos subsidiados tanto de Estados Unidos como de China. En ausencia de una estrategia industrial, tecnológica y comercial coordinada, la competencia entre las grandes potencias puede traducirse en desindustrialización, reprimarización y dependencia, aun cuando adopte formas cooperativas. El problema no es la relación con las potencias, sino la falta de una agenda regional que ordene esa relación en función de objetivos propios.
La tregua como estrategia defensiva. En este contexto deben leerse los movimientos recientes de Trump: aranceles selectivos, sanciones dirigidas, gestos de confrontación retórica y presión sobre aliados estratégicos. Los aranceles no son solo herramientas económicas; funcionan como instrumentos de negociación transaccional, destinados a generar incertidumbre, elevar el costo del desacople tecnológico y financiero, y obligar a los interlocutores –ya sea China como otros socios regionales– a aceptar términos favorables a Washington. Esta lógica no responde a una ideología coherente, sino a un patrón pragmático: golpear primero, medir la reacción y luego negociar desde una posición de fuerza, combinando presión económica, diplomática y tecnológica.
La tregua con China no constituye una concesión, sino una pausa estratégica cuidadosamente calculada para administrar una competencia estructural que Estados Unidos no puede escalar sin comprometer su propia hegemonía. Washington necesita evitar una ruptura abrupta que acelere la desdolarización global, pero al mismo tiempo busca encarecer o ralentizar las alternativas monetarias y financieras que hoy se consolidan fuera del sistema dólar, manteniendo así su capacidad de influencia y control sobre las reglas del juego global. En este sentido, cada arancel, sanción o gesto coercitivo forma parte de un mismo esquema defensivo: comprar tiempo, contener fricciones y preservar espacio de maniobra frente a un rival estructuralmente creciente.
Deuda, dólar y dominación: el costo oculto de EE.UU. Un elemento central, deliberadamente subestimado en el debate público, es la magnitud de la deuda interna estadounidense y la necesidad de licuarla sin que el costo recaiga sobre su propio electorado. Históricamente, Washington ha resuelto este dilema trasladando los costos al resto del mundo, afectando no solo a países emergentes, sino incluso a socios tradicionales, que comienzan a desprenderse de activos estadounidenses, diversificando reservas y buscando alternativas financieras para reducir su exposición al dólar. Esta tendencia refleja una tensión creciente: la hegemonía estadounidense ya no es incuestionable y enfrenta desafíos estructurales en su propia base de apoyo global.
Durante décadas, Estados Unidos financió conflictos armados, guerras regionales y el mantenimiento de una estructura militar global sobredimensionada, sin un correlato productivo equivalente. El resultado es una economía crecientemente sostenida por la emisión monetaria, el endeudamiento interno y la captura de excedentes externos. Cada ciclo de endurecimiento monetario, apreciación del dólar o crisis financiera funciona como un mecanismo de absorción de recursos desde la periferia hacia el centro, consolidando el dominio estadounidense sobre el sistema internacional. En este marco, la defensa del dólar no es solo un objetivo monetario: se configura como una estrategia fiscal global, diseñada para sostener la hegemonía estadounidense frente a la fragmentación financiera y el surgimiento de actores y sistemas alternativos que desafían su centralidad.
Tecnología financiera versus tecnología productiva. Esta lógica de control financiero y monetario se extiende al ámbito tecnológico, donde la hegemonía estadounidense depende cada vez más de empresas y tecnócratas que gestionan estructuras financieras abstractas más que capacidades productivas reales. Las grandes corporaciones tecnológicas sostienen una burbuja sistémica, basada en expectativas, rentas monopólicas, captura de datos y regulaciones a medida. Su función no es estrictamente productiva, sino mantener la percepción de fortaleza y estabilidad del poder estadounidense, generando recursos y legitimidad global sin un correlato industrial proporcional.
El contraste con China resulta contundente. Allí, la tecnología se concibe como herramienta de desarrollo productivo, industrial y estratégico, con inversión directa en capacidad manufacturera, infraestructura tecnológica y planificación estatal a largo plazo. El crecimiento chino se ancla en la economía real y no depende de percepciones o burbujas financieras: cada inversión, cada proyecto de infraestructura o de transición energética consolida poder tangible, reduce vulnerabilidades externas y construye una ventaja estructural sostenible.
En esta asimetría temporal se define buena parte del conflicto global del siglo XXI: mientras Washington opera con instrumentos financieros, tácticas de percepción y pausas calculadas para comprar tiempo, Beijing acumula poder real con horizonte estratégico de largo plazo. La diferencia no es solo de escala o recursos, sino de lógica de acción: Estados Unidos administra lo que le queda; China construye lo que vendrá.
Entre treguas y transiciones, el Sur Global define su destino. El poder coercitivo estadounidense muestra límites claros. Como señalábamos, las recientes tensiones con Venezuela, aunque dramáticas, ilustran que la verdadera disputa no es solo por recursos estratégicos como el petróleo, sino por el control monetario global. Gran parte del comercio energético de la región se realiza fuera del dólar, erosionando progresivamente la arquitectura financiera estadounidense. Las acciones coercitivas que buscan retener control directo sobre recursos estratégicos, lejos de fortalecer a Washington aceleran la pérdida de legitimidad del orden que dice defender.
En este contexto, el Sur Global está llamado a ocupar el vacío dejado por el repliegue coercitivo estadounidense. La ampliación de los BRICS con la incorporación de actores clave del mundo energético introduce un volumen de reservas estratégicas sin precedentes, que operan crecientemente fuera del eje tradicional del dólar. Arabia Saudita, Irán y los Emiratos Árabes Unidos encabezan una transición cautelosa pero persistente hacia esquemas monetarios alternativos. Este desplazamiento del centro de gravedad del sistema internacional refleja una tendencia estructural: el siglo XXI es el siglo de los emergentes.
América Latina y el Caribe, en este escenario de treguas sucesivas y reconfiguración del poder global, dejan de ser periféricas para convertirse en un espacio estratégico. No por razones ideológicas, sino por factores materiales concretos: acceso directo a los océanos Atlántico y Pacífico, y dotación excepcional de activos críticos –minerales estratégicos, hidrocarburos, alimentos, biodiversidad y reservas de agua dulce–, indispensables para la transición energética y tecnológica del siglo XXI.
Aprovechar esta posición requiere una estrategia regional coordinada, con eje en la Celac y articulada con los espacios subregionales –Mercosur, Comunidad Andina, mecanismos centroamericanos y caribeños–, dotándolos de un perfil productivo, tecnológico y logístico renovado. El objetivo no es solo integrarse al mundo, sino hacerlo desde una posición de mayor capacidad de decisión, orientada al desarrollo humano: empleo de calidad, soberanía tecnológica y reducción de desigualdades.
La cooperación con países y bloques que invierten en infraestructura y transfieren conocimiento abre una senda concreta de desarrollo, mientras persistir en una relación de subordinación a agendas externas reproduce patrones históricos de centro-periferia que limitan el potencial regional. La oportunidad es excepcional, pero no automática: América Latina y el Caribe deben decidir si asumen su condición de actor estratégico o siguen reaccionando a agendas definidas por otros. En un escenario donde Estados Unidos privilegia la coyuntura y China proyecta el largo plazo, la región todavía está a tiempo de elegir: ser protagonista de su destino o seguir siendo territorio de disputa.