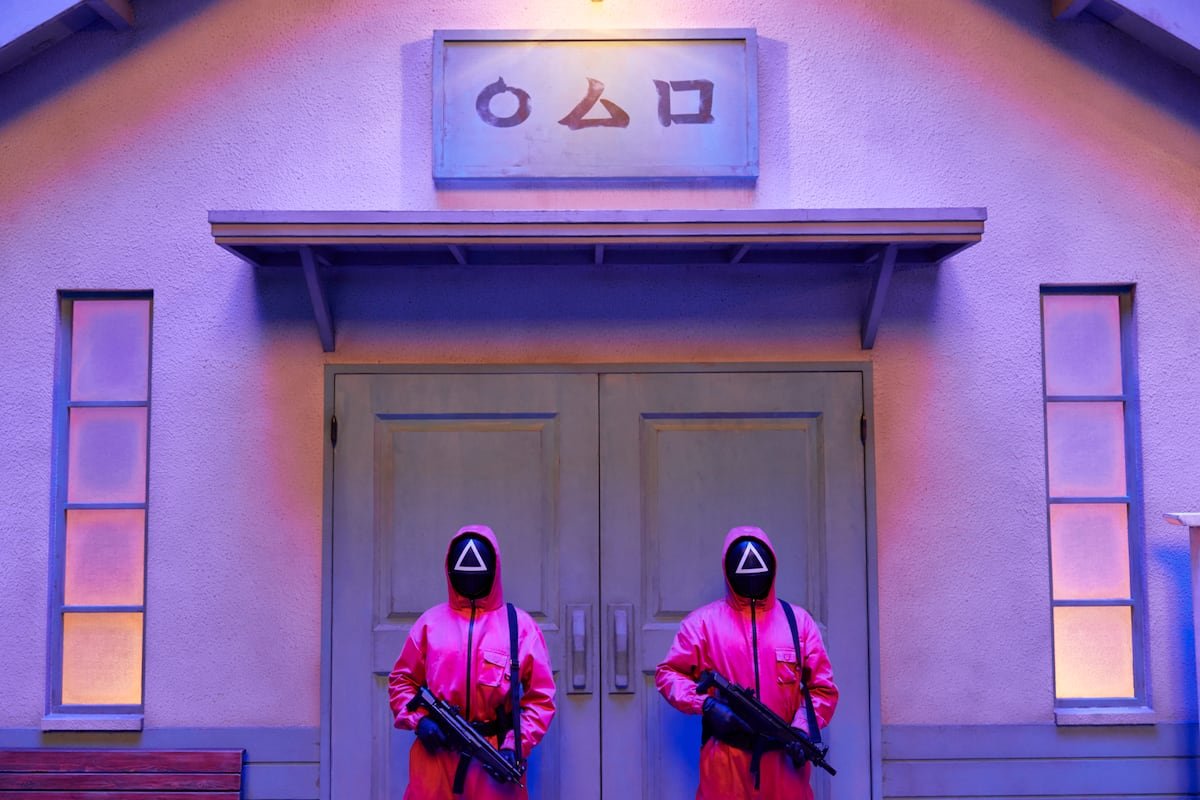Un sábado cualquiera en Ciudad de México, Lucía, una enfermera jubilada, cuida a su nieta mientras su hija trabaja una jornada doble como repartidora. No hay guardería estatal cerca ni redes formales de apoyo. Esa red silenciosa entre abuelas, vecinas, madres comunitarias, es lo que sostiene la vida en gran parte de América Latina, y probablemente del mundo.
Según estimaciones del PNUD, el trabajo de cuidados no remunerados representa aproximadamente el 21% del PIB regional, muy por encima del promedio de los países de la OCDE (15%), y sostiene una porción significativa de la economía real sin ser reconocido como tal. En tiempos en los que convivimos con diversas crisis simultáneas (ecosociales, culturales, energéticas y económicas), necesitamos revisar los pilares invisibles que sostienen nuestras formas de vida. Uno de ellos, quizás el más subestimado, es el cuidado, no entendido como un acto moral ni como una tarea asociada al género, sino como una infraestructura crítica capaz de reorganizar nuestras prioridades, valores y estructuras desde su raíz.
En una cultura machista, el cuidado ha sido visto como una función estereotípicamente femenina pero, ¿y si fuese algo más? ¿Y si fuera, de hecho, una infraestructura tan básica y estratégica como el capital, la energía, la tecnología o el agua? Para lograr una respuesta, es urgente una revisión en la que el cuidado deje de ser considerado un valor blando de liderazgo, un rol de género o una labor asistencial, y se empiece a valorar como lo que es, una arquitectura viva que sostiene nuestras vidas, economías y sociedades.
El vínculo como punto de partida
Cuidar nos activa una forma de inteligencia que rara vez se reconoce: la inteligencia vincular, aquella que prioriza la relación por encima de la identidad. Cuando cuidamos, lo hacemos desde el vínculo que establecemos con el otro, no desde el apego previo a quiénes somos.
El cuidado nos abre a formas más inteligentes de vinculación, porque nos lleva más allá del control, la defensa o la autoafirmación, y nos permite crecer en contacto con el otro. Basta pensar en una lideresa comunitaria que organiza turnos de comida en su barrio. O en un trabajador que cubre a su compañero sin que nadie se lo pida. Esa lógica relacional de reciprocidad, sostén mutuo y cuidado del vínculo, ha sido sistemáticamente invisibilizada por una cultura centrada en el mérito individual y el rendimiento productivo.
Pasar de la rigidez de nuestras identidades a la flexibilidad del vínculo permite construir una arquitectura del cuidado, capaz de abordar con mayor lucidez los desafíos actuales. Se trata de romper con la lógica jerárquica, la “mente patriarcal”, como la llamó Claudio Naranjo, que trata a las personas como objetos, no como sujetos con quienes construir lo común.
La naturaleza lo demuestra
La naturaleza ha resuelto durante millones de años escenarios complejos que nosotros como sociedades empezamos a enfrentar —escasez de recursos, resiliencia ante el colapso, sostenibilidad a largo plazo—, y lo ha hecho a través de sistemas colaborativos de cuidado. Biólogas como Robin Wall Kimmerer o pensadoras como Vandana Shiva han documentado cómo los ecosistemas funcionan mediante tramas entre especies distintas que se cuidan mutuamente.
Un ejemplo contundente son las micorrizas, las redes simbióticas entre hongos y raíces que intercambian agua, nutrientes y señales químicas para protegerse y sostenerse. Esta cooperación entre organismos radicalmente distintos no es la excepción, sino la regla en bosques, arrecifes y suelos vivos.
Lo mismo ocurre en nuestro cuerpo. El hemisferio izquierdo del cerebro controla los movimientos del lado derecho y se asocia con el lenguaje, la escritura y el pensamiento lógico. El hemisferio derecho, en cambio, controla el lado izquierdo y se vincula con la percepción, la creatividad y las emociones. Ambos trabajan de forma interdependiente, procesando información aparentemente contradictoria, pero que en realidad es complementaria. Esta conexión es posible gracias al cuerpo calloso, un haz de más de 200 millones de fibras nerviosas que permite la transferencia fluida de información.
Y también ocurre con nuestra visión. Gracias a la binocularidad, nuestro cerebro integra las imágenes distintas de cada ojo para construir una imagen con profundidad. Esa integración no nos genera confusión ni conflicto, sino comprensión profunda del entorno.
Estos ejemplos nos muestran cómo en la naturaleza, y en nosotros mismos como parte de ella, la vida se sostiene no por uniformidad, sino por la integración activa de la diferencia. Esa es, precisamente, la lógica del cuidado.
Cuidar activa economías y sostiene regiones
Invertir en cuidado no solo mejora vidas, también activa economías, reduce desigualdades y fortalece regiones enteras. En Canadá, el programa de cuidado infantil de 10 dólares al día permitió que miles de mujeres accedieran al empleo formal y redujo el gasto familiar en más del 50 %. En América Latina también hay evidencia sólida. Según un informe de la Cepal, un aumento del 1 % del PIB en servicios de cuidado infantil en Chile podría generar más de 80.000 empleos y sumar hasta 2,2 % del PIB en ingresos fiscales.
En Uruguay, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados formalizó empleos y redujo la pobreza infantil, mientras que en Colombia, los Centros Amar de atención a las infancias de la alcaldía han mejorado la salud y escolaridad de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
Según el Women’s Budget Group, cada dólar invertido en cuidados genera hasta 2,7 veces más empleo que la industria de la construcción, con una huella de carbono 30% menor. Desde este punto de vista, el cuidado no es sólo justo, sino social, ecológico y económicamente estratégico. Por eso es inteligente dimensionarlo como lo que es, una infraestructura que no siempre se ve, pero que siempre sostiene.
Cuidar sostiene también la energía y la tecnología
Nuestros sistemas tecnológicos y energéticos no existen en el vacío, sino que dependen de procesos ecosistémicos basados en cuidado interdependiente entre especies. Por ejemplo, el oxígeno que respiramos proviene de océanos, bosques y humedales que regulan el clima y filtran el aire; los minerales críticos para baterías, microchips y paneles solares existen gracias a ciclos biogeoquímicos gestionados por redes vivas como hongos, raíces y microorganismos; el carbono que usamos como energía fósil fue almacenado durante millones de años por organismos vivos que cuidaron el equilibrio del planeta.
Se estima que el valor global de estos servicios ecosistémicos, incluyendo regulación climática, polinización y ciclo del agua, es de entre 125 y 145 billones de dólares por año. O dicho de otra forma, sin esa arquitectura viva basada en el vínculo no habría base energética ni tecnológica sobre la cual operar.
Ante la compleja realidad que estamos viviendo, surgen preguntas cuyas respuestas pueden dar lugar a pilares sobre los que erigir nuevas posibilidades. ¿Se puede traducir la inteligencia de la naturaleza en herramientas concretas para organizaciones? ¿Y si esa sabiduría se pudiese aplicar para rediseñar estrategias que nos permitan afrontar mejor los escenarios tan complejos que vivimos?
Imaginemos por un momento un marco inspirado en la Naturaleza compuesto por bioprincipios, basado en las relaciones de cuidado que sostienen la vida en los ecosistemas. Allí donde las micorrizas conectan raíces de árboles y hongos para compartir agua, minerales y señales de alerta (reciprocidad), donde los manglares crecen con raíces entrelazadas que filtran sal y resisten huracanes (adaptabilidad y resiliencia), o donde las abejas organizan sus vuelos según rutas óptimas para maximizar la polinización con el menor gasto energético (eficiencia vital), podemos aprender claves organizativas replicables en nuestros sistemas culturales, económicos y empresariales.
Esos bioprincipios y otros, como la coevolución, la diversidad funcional o la inteligencia vincular, todos ellos observables en la naturaleza, nos ofrecen claves para rediseñar estrategias y culturas desde una lógica viva del cuidado. Esto no es una metáfora, sino una inteligencia que lleva millones de años resolviendo lo que hoy apenas empezamos a enfrentar: cómo sostener la abundancia sin agotar recursos y cómo prosperar colaborativamente en contextos complejos.
Volvamos a Lucía y a su nieta. Esa escena cotidiana, repetida en miles de hogares de América Latina, nos recuerda que eso que llamamos infraestructura crítica no siempre tiene forma de puente, torre o cable, pero casi siempre está sostenida por una mujer que cuida o que acompaña. Hoy más que nunca, necesitamos que gobiernos y empresas reconozcan esa arquitectura viva y la traduzcan en estrategias, inversiones y redes capaces de sostener lo esencial. Porque si el vínculo es la arquitectura que sostiene la vida, entonces el cuidado es la infraestructura vital de la cual depende todo lo demás. En un mundo en crisis, rediseñar el presente desde lo que realmente importa no es idealismo, sino una estrategia racional y urgente. Y en ese rediseño, el cuidado no es un añadido. Es el punto de partida.