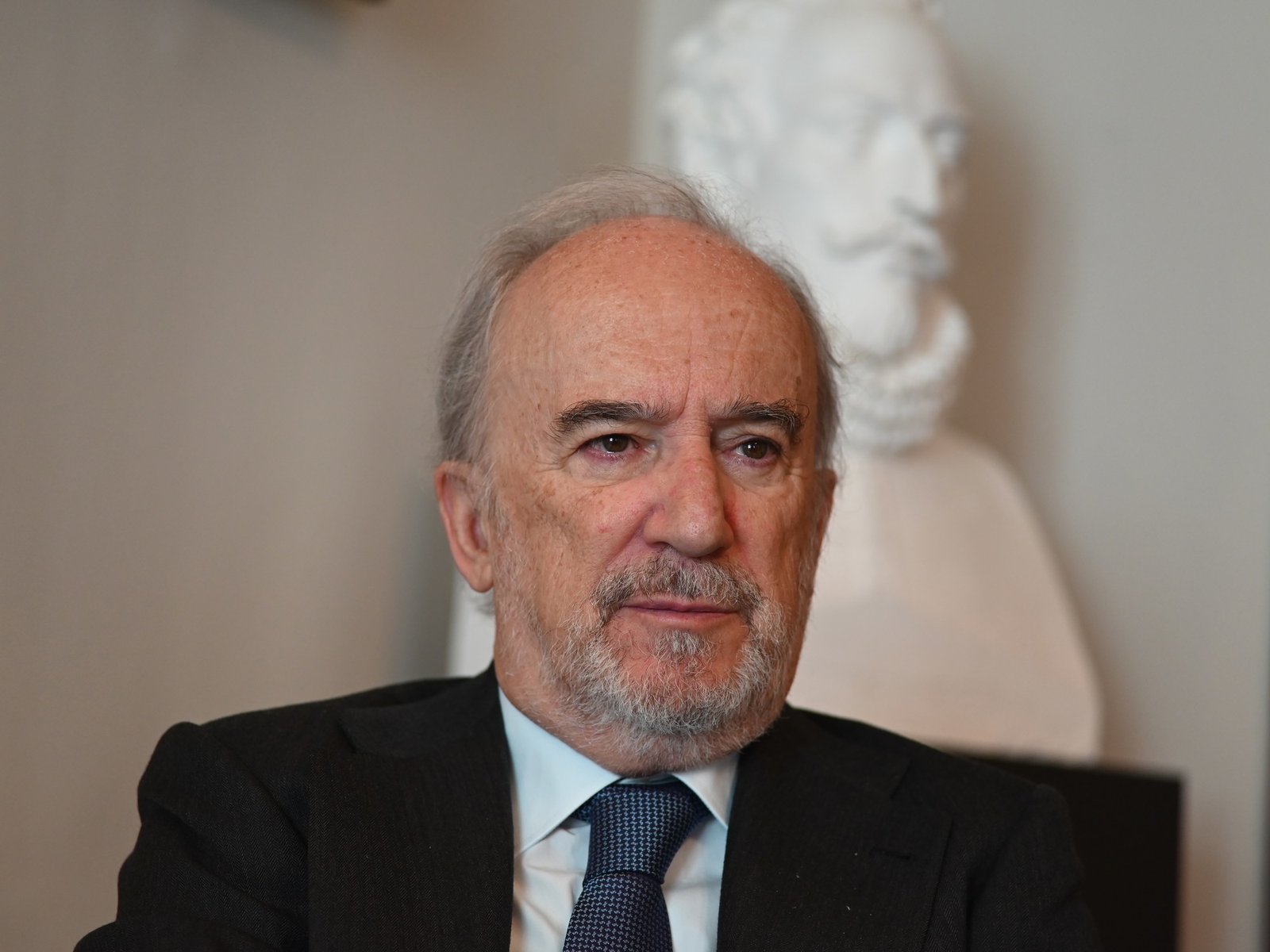El jurista español Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, 1949) dirige la Real Academia Española (RAE) y reivindica la tradición que lo enlaza con otros titulares de esa entidad que tampoco provenían de la lingüística, la filología o la literatura. Dice el viernes a la tarde en la sede de la Academia Argentina de Letras (AAL) donde despliega una intensa agenda de reuniones, que «la Academia ha tenido juristas durante los 300 años de su vida, porque los juristas somos gente que jugamos con las palabras y estamos siempre dándole vueltas al idioma».
El director de la RAE y presidente de la @ASALEinforma, Santiago Muñoz Machado, ha tomado posesión como miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras (@canalaal): https://t.co/NWR5ZybSpU. pic.twitter.com/rFcDQqy7Sj
— RAE (@RAEinforma) July 18, 2025
La presencia de Muñoz Machado en Buenos Aires ahora, y en Chile en los próximos días, tiene una doble función: por un lado, presentar su monumental ensayo de mil páginas De la democracia en Hispanoamérica, que traza una genealogía de los sistemas republicanos en la región y analiza las debilidades históricas que han impedido estabilizar ese régimen de gobierno. Lo hizo días atrás en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en un acto organizado por las academias nacionales de Letras, Derecho y Ciencias Morales y Políticas.
Pero además, el intelectual, que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, la de Valencia y la de Alcalá de Henares y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), destina parte de su tiempo a conversar sobre la RAE, cuál es su rol, manda o no manda sobre la lengua y cuáles son los desafíos que enfrenta el castellano frente a la inteligencia artificial. De todo eso, charlo con Clarín.
–Los artículos que publicamos sobre el idioma suelen generar mucho interés de las personas que leen el diario. ¿Cuál es su hipótesis sobre esta atención sobre la lengua?
–Estas cosas también pasan en España. Tenemos la Fundación del Español Urgente (Fundeu), patrocinada por la Agencia EFE y la Academia, cuya misión es la de promover el buen uso del español en los medios de comunicación, que emite todos los días una nota dedicada a una palabra. Algunos periódicos tienen una sección fija para esos artículos y es algo que se sigue muchísimo. Luego, hay por lo menos tres o cuatro programas de televisión importantes dedicados a las palabras: Pasapalabra, Cifras y letras, y hay otros. Mi hipótesis es que todos los días nos comunicamos con la lengua, que atraviesa nuestra vida, es aquello que más nos une como pueblo y que nos identifica. Por tanto, es natural que nos interese. En el caso de la RAE, es una institución muy antigua, que tiene 300 años de trabajo a sus espaldas y que ha trabajado muy bien por el idioma. Tenemos buenas razones para estar orgullosos de lo que hemos hecho. Mantiene un prestigio muy importante no porque tengamos ningún poder sancionador detrás para los incumplidores de las normas, sino por su «auctoritas», la autoridad que genera el respeto ganado a lo largo de los años.
La RAE mantiene un prestigio muy importante no porque tengamos ningún poder sancionador, sino por la autoridad que genera el respeto ganado.
–Es usted un presidente con un perfil que se aleja de las tradicionales disciplinas como la lingüística o la filología, y tampoco es un narrador o poeta. ¿Qué aporta a la RAE la mirada de un jurista, que no ha sido mayoritaria en el último siglo?
–Si me permite, tengo un punto de desacuerdo porque la Academia ha tenido juristas durante sus 300 años de vida porque los juristas somos gente que jugamos con las palabras y estamos siempre dándole vueltas al idioma. Lo nuestro es la argumentación, necesitamos los vocablos para manifestarnos en nuestra profesión. Dicen que es una profesión elocuente. Por tanto, ha habido muchos académicos provenientes de esta disciplina, pero no solo eso. El Diccionario de autoridades, que fue el primer diccionario que publicó la Academia, entre 1726 y 1739, está compuesto con las palabras provenientes de la literatura básica de entonces, pero también de la legislación vigente en aquel momento. Esto suele olvidarse, pero valió tanto el Quijote como la compilación de las leyes de Indias. Por lo tanto, ha habido mucha presencia de juristas en la RAE. Ahora, ¿qué aporta un jurista? Primero, para estar al frente de la Academia hace falta no olvidarse de cuáles son las finalidades básicas de la institución porque por muy especialista que uno sea, esta es una comunidad en la que la especialidad se pierde un poco en beneficio del conjunto. Durante estos años, hemos hecho por primera vez en la historia de la Academia un diccionario de especialidad, en este caso un diccionario jurídico, y vamos a publicar más con el tiempo. Y también creo que desde la perspectiva de una persona que no es estrictamente un lingüista, se aporta a la RAE una visión más generalista, más vinculada a las diferentes expresiones de la sociedad.
–En el primero de sus mandatos (2018-2022), le tocó lidiar con una crisis financiera importante. ¿Por qué le faltaban recursos a la RAE?
–Cuando llegué a la Academia como director, entré con una situación económica muy mala porque el Gobierno de la nación había rebajado mucho las ayudas que recibimos. Ese día, ante la prensa, dije que la Academia era un asunto de Estado. Y expliqué que la RAE tenga recursos para hacer su obra y relacionarse con las demás academias de la lengua del mundo es una cuestión en la que nos jugábamos lo mejor de nuestra cultura. No hay nada más importante en la cultura común que tenemos con América que la lengua y la institución más importante en ello es la Real Academia Española. Luego, pedí audiencia al Presidente del gobierno y le dije eso mismo. Y aunque mejoraron las cosas a partir de entonces, también convoqué a la sociedad civil de muchas maneras, porque nos relacionamos con muchas instituciones y empresas que han respondido. Ahora, estamos en una situación mejor, tenemos el dinero suficiente para desarrollar los proyectos en los que estamos metidos.
–Aceptaba usted en una entrevista reciente que muchas personas no se enteran realmente de qué es lo que hace la RAE. Hace un momento, aclaró que no anda por ahí sancionando a la gente que usa mal el idioma. Entonces, ¿qué hace exactamente la RAE?
–La RAE es una corporación de derecho público, eso quiere decir que es una asociación de base privada que tiene unos estatutos que fueron aprobados en su día por el Gobierno y que recibe algunos recursos públicos, pero no tiene ninguna relación con el poder político. Es una asociación completamente independiente que se centra en un segmento de la cultura española que es la lengua y lo hace una entidad de este tipo porque no es posible que la lengua como la cultura sean gobernadas por nadie ni que haya “instrucciones” desde un poder sobre cómo se tiene que hablar o no. La Academia lo que hace es lo mismo que ha hecho a lo largo de su historia y que se centra en tres obras fundamentales, que funcionan como las grandes catedrales sobre las que se sostiene la lengua: por un lado, el diccionario; luego, la gramática y, finalmente, la ortografía. Eso se mantiene a lo largo del tiempo como las obras esenciales, el servicio que presta al español. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace al revés de como muchos creen. No es la Academia la que se sienta los jueves a decidir cómo tienen que hablar los hispanoparlantes, sino que, por el contrario, lo que hace es tomar nota de cómo los hispanoparlantes hablan a efectos de construir a partir de esa constatación, su normativa. ¿Cómo se hace esto? Pues porque tenemos “espías” en todo el mundo que nos dicen cómo se habla allí. Ellos son las universidades argentinas, las chilenas, las mexicanas y las españolas en las que hay personas que nos trasladan palabras y el contexto en el que se manejan. Ese material va a parar a nuestros corpus lingüísticos, que tienen millones de unidades que nos permiten cada vez que nos planteamos la definición de una palabra para incorporarla al diccionario, detectar cómo se emplea (por ejemplo, si es insultante o despectiva) y cuál es el contexto en que se usa habitualmente en cada lugar. Esto, además, nos permite tomar constancia del español de uso, entender cómo se usa el idioma y, a partir de ahí, incorporarlo a nuestra norma para postular que se generalice del todo y que lo tenga la gente como el estándar del idioma.
–Hubo hace unos años, con el lenguaje inclusivo, la idea de que, modificando el idioma, generando nuevas declinaciones, anulando algunos masculinos genéricos, era posible transformar la sociedad y también minimizar el machismo. ¿Cree usted que el idioma tiene ese poder transformador de una sociedad?
–El poder de la lengua es indiscutible. La utilización de la lengua como herramienta de poder por la clase política, por los gobiernos, las instituciones o por las asociaciones que tienen poder en la sociedad es indiscutible. Pero conviene no exagerar. El poder público no puede imponer formas de hablar. Las únicas oportunidades en la historia en la que eso ha ocurrido es en la época de los fascismos o en regímenes autoritarios. Por eso, deben fijar las reglas las instituciones que sean independientes como lo son las academias. Lo que ha ocurrido con el lenguaje inclusivo, es que algunos grupos, con muy buena voluntad, han pensado que el lenguaje puede ser fundamental para conseguir que desaparezcan de pronto todas las formas de discriminación por razón del género, o del sexo. Pues ojalá. Es verdad que hay muchas formas de discriminación que aparecen en el lenguaje. En la Academia, hemos corregido mucho, por ejemplo, el diccionario, porque había definiciones que empezaban por el hombre y que despreciaban a la mujer o usaban el masculino indebidamente para referirse a profesiones. Por caso, la definición de jueza era “mujer del juez”. Todo eso lo hemos corregido y es verdad que se puede tratar de evitar la excesiva masculinización de la lengua, pero sin salir de su régimen. Nuestra lengua es tan hermosa y merece mantener algunas herramientas como el masculino genérico del que es muy difícil prescindir. Por eso, la Academia lo que dice es que está dispuesta a hacer todo lo que sea posible para conseguir ese objetivo de la igualdad de sexos. Y lo que dice seguidamente es que la lengua no es la culpable de esa discriminación y por eso no se debe penalizar a la lengua para conseguir unos objetivos que no se van a conseguir destrozándola.
Es verdad que se puede tratar de evitar la excesiva masculinización de la lengua, pero sin salir de su régimen.
–En 2020, la RAE publicó el documento “Informe de la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas” en el que rechaza el uso de x, @ o e para borrar las declinaciones que marcan el género. ¿Fue una decisión por unanimidad entre todos los integrantes de la institución?
–Había prácticamente unanimidad, sí. A lo mejor, algún académico que es un punto más proclive a las concesiones, sosteniendo que el sistema del lenguaje es un macroconcepto que es superior a las variedades concretas de cada momento. Por ejemplo, es lo que pasaba con algunos femeninos como miembro / miembra sobre el que algún académico ha dicho que no pasa nada por usarlo porque está bien construido desde un punto de vista gramatical. Algunos tienen más apertura y otros dicen que de ninguna manera, porque no está en la práctica. La clave en la que nos manejamos es esa. La lengua puede cambiar mucho como consecuencia de esta clase de reclamaciones de género o por cómo habla la juventud. Puede cambiar y cuando cambie lo incorporaremos, pero será luego de constatar ese cambio.
–Los jóvenes son un grupo que se permite transformar mucho la lengua, incorporar palabras de otros idiomas, cambiarlas, inventarlas incluso. ¿Tienen analizado cuánto de eso permanece en el tiempo y termina por ser incorporado?
–Hay muchas cosas que le puedo decir sobre este tema. Primero, quiero expresar nuestra convicción de que nuestro idioma ha sido siempre mestizo y aparece siempre mezclándose con muchas formas que proceden de otras lenguas y no nos ha pasado nada hasta ahora por eso. Esa queja de que estamos, por ejemplo, admitiendo muchos neologismos anglosajones. Pues bueno, antes los habíamos tomado del árabe y más allá del hebreo y más adelante del francés y el español se compone de todo eso. En el caso de los jóvenes, vamos a ver qué es lo que dan de sí todas estas variantes. De momento, las estudiamos, las seguimos y nos importan, claro está. Y veremos si es algo más bien efímero, tendiente a desaparecer o si algunas de estas cosas permanecen. De hecho, tenemos muy en cuenta el carácter efímero de las innovaciones y por eso procuramos no precipitarnos nunca y esperar antes de hacernos eco de cualquiera de estos cambios. No obstante, siempre partimos de la idea de que la lengua evoluciona. Aunque hemos comprobado que evoluciona muy lentamente y que los cambios lingüísticos requieren muchísimos años. Ahora bien, cuando comprobamos esos cambios y cuando se producen realmente, pues los atendemos modificando nuestra propia regulación, primero, incorporándolos al diccionario, que es la primera vía de entrada a la normativa académica. También es cierto que algunas veces se quejan nuestros seguidores de que nos damos mucha prisa en incorporar neologismos. Por eso, una de las cosas que hemos hecho ahora con la inteligencia artificial es utilizar programas para crear observatorios de neologismo, que recorren la prensa más significativa de todos los países hispanohablantes para identificar ahí novedades lingüísticas que no nos constan y que nos permiten estudiarlas y ver en qué medida se están asentando, en qué medida podemos incorporarlas a nuestras obras e ir mejorando y modificando el diccionario.
 Santiago Machado Muñoz. Foto: Cézaro De Luca.
Santiago Machado Muñoz. Foto: Cézaro De Luca.–Con respecto al español que usan las máquinas se ha mostrado usted bastante prudente. ¿Qué tiene la RAE que decir o que hacer al respecto?
–Nos ha importado mucho ese fenómeno porque me ha parecido que realmente la inteligencia artificial es una ayuda extraordinaria para nuestros servicios: para mejorar las prestaciones de los servicios, para identificar neologismos, para responder a dudas lingüísticas, para correctores… puede ser una herramienta fundamental. Pero al mismo tiempo, tiene como peligro fundamental que la lengua que hablan las máquinas es una lengua que deciden los constructores de los algoritmos y podrían utilizar de manera espuria la lengua e incluso estropearla. Mi preocupación ha sido esta: hemos conseguido durante 300 años mantener la unidad del español, con el esfuerzo que eso supone en una geografía inmensa. Bien estaría que ahora vinieran las máquinas a fragmentarla. Por eso, lo que hemos hecho es procurar hablar con las grandes tecnológicas para que sigan nuestras reglas y entrenen a sus máquinas con ellas. Y en ese sentido ha funcionado porque la conexión se ha producido y así como tenemos la promesa de que lo hacen. El resultado final que ahora apreciamos, y que está al alcance de cualquiera, es que las máquinas que usan nuestra lengua no lo hacen mal.
–Menos feliz y unánime es el tema de las tildes diacríticas en palabras como “solo” o “esta”. Hay académicos que no obedecen a la RAE. ¿Cómo es la intimidad de esta disputa que académicos como el narrador y periodista Arturo Pérez Reverte lleva a las redes sociales?
– A nosotros esta es una historia que nos divierte. Nos divierte que lo de la tilde se haya convertido en un argumento de debate internacional. Al tiempo que nos divierte, digamos que también hay un punto que nos disgusta porque pareciera que la RAE solo se ocupa de la tilde cuando hace muchísimas cosas sobre las que al fin no llega la atención porque la gente se distrae con estas bromas, que es una cuestión muy menor. Al respecto, las protestas todavía existen y hay gente que no atiende la regla, aunque hay que decir que la regla de la Academia al final ha quedado muy flexible porque dice que se puede usar la tilde para enfatizar un sentido o el otro. Y ahí ha quedado. No vamos a vigilar a ver cuánta gente pone tildes y cuánta las quita. No tenemos inspectores de tildes.
Visita institucional del director de la RAE y presidente de la ASALE a la República Argentina y a la República de Chile: https://t.co/qfM1iWbkpp. pic.twitter.com/JoziGxWVl1
— RAE (@RAEinforma) July 14, 2025
–La última pregunta es menos divertida. Hay en España y en otros países de habla hispana movimientos políticos que postulan cierto purismo (identitario, nacional, familiar) que se opone al de los “de afuera”. ¿El idioma puede ser un elemento de exclusión también en ese sentido?
–Puede haber racistas, aunque en la RAE no hay ninguno realmente, no hay nadie a quien se le haya ocurrido menospreciar a un hispanohablante o a una persona que haya adquirido el conocimiento del español por la manera en que lo pronuncia o la manera en que lo dice. Se le respeta y si es deficiente la utilización, se procura enseñarlo. Yo vivo en Madrid, que es una ciudad muy cosmopolita y muy tolerante, de modo que no notamos diferencia alguna entre unos y otros según donde han nacido. Al contrario, las reacciones fuertes se generan contra cualquiera que pretende imponer esas diferencias por razón de origen. En la RAE utilizamos el concepto de panhispánico para referir a una lengua propia de cada uno de esos países. El español de España o el de Argentina o el de Chile son de esa nación. No son préstamos. Nosotros somos la patria de origen de esa lengua, pero la lengua es propia de cada uno de esos países. Y el panhispanismo es una ideología que nos permite trabajar juntos en su normativa. Y lo hacemos con un rigor que no se puede imaginar la gente hasta qué punto es casi milagroso porque podemos ponernos de acuerdo todos esos países en cada modificación de una norma del idioma ya que pasa por todas las academia antes de aprobarlo. Esa es la mayor potencia diplomática de que disponemos, porque tenemos una vía de penetración cultural en todos nuestros países consensuada, amable, respetuosa, tolerante, de defensa de valores que son valores comunes.