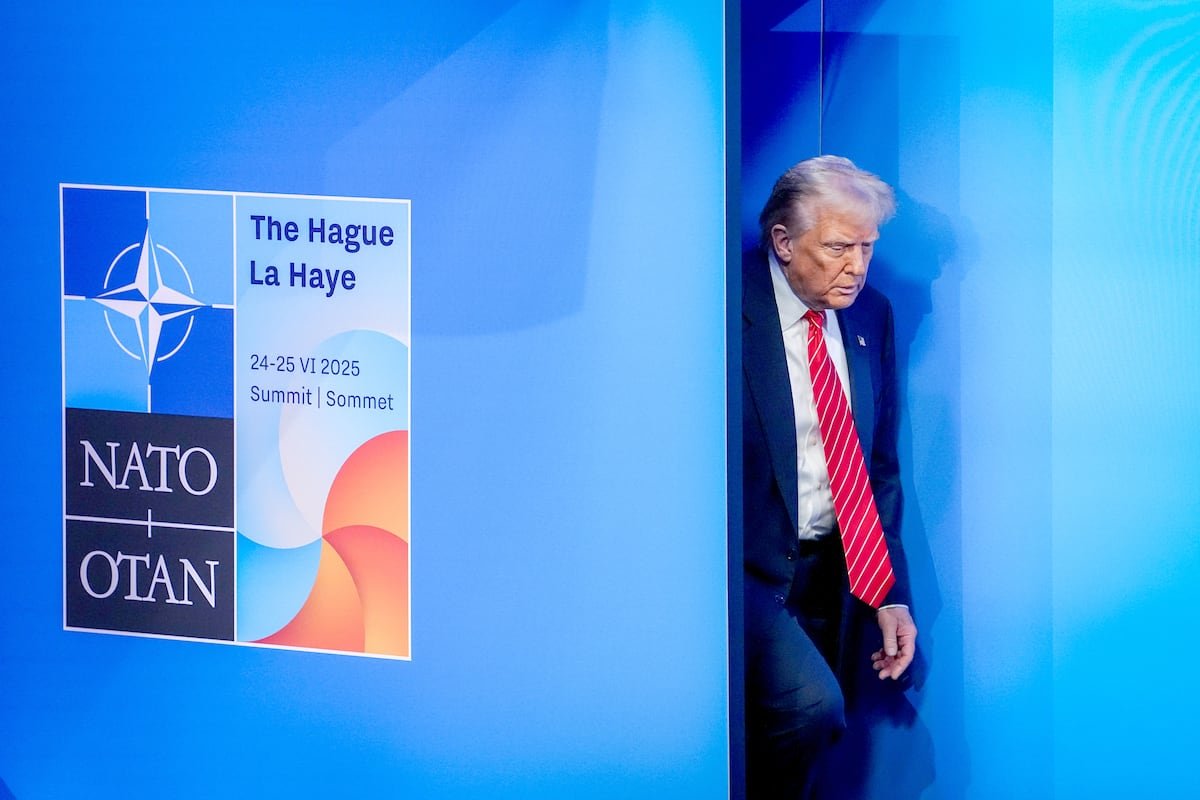Andrea Ignacio Corsini nació en Troina, Sicilia, el 3 de febrero de 1891. Su madre, Socorro Salomé, lo llevó a Buenos Aires cuando tenía cinco años. La ciudad lo recibió con el bullicio de los conventillos, donde se mezclaban lenguas, olores y músicas.
En Almagro, barrio de patios y de guitarras, Corsini aprendió a cantar “como los pájaros”, sin maestros ni conservatorios. Esa naturalidad sería su sello: un canto que parecía brotar de la tierra misma.
Un tanito de ojos oscuros que jugaba con otros pibes mientras su madre colgaba la ropa.
-Cantá, Andrea, cantá -le pedían los vecinos, fascinados por esa voz clara que parecía brotar sin esfuerzo.
Y él cantaba. No sabía de técnicas ni de conservatorios, pero su canto tenía la frescura de los pájaros.
En ese conventillo de Almagro, entre guitarras y mates, nacía el futuro “Caballero Cantor”.
La Buenos Aires de comienzos del siglo XX era un crisol de inmigrantes. Cada patio era un mundo: el tano con su acordeón, el gallego con su copla, el criollo con su milonga. Corsini absorbía todo, y lo transformaba en canción.
Dos años más tarde los Corsini se mudarían a Carlos Tejedor, en la provincia de Buenos Aires, a una casa de barrio donde el sol de la tarde caía sobre los ladrillos gastados del patio.
Corsini regresó a Almagro donde conocería a figuras que lo marcarían para siempre, como el gran José Betinotti y a José Pacheco, que le descubrió el fascinante mundo del circo criollo, cuna de tantos artistas, músicos y actores.
Recorrió los caminos de la Patria de la mano de los Podestá y, como Carlos Gardel, fue ampliando su repertorio con milongas, canciones camperas, valses y el tango.
Cuando interpretaba La pulpera de Santa Lucía, el público veía a la mujer del barrio como mito nacional. En Caminito, su voz caminaba junto al oyente, recordando que la nostalgia es también pertenencia. La canción se convirtió en un himno. No era solo música: era un retrato costumbrista, una postal de barrio que se volvía mito nacional.
Andrea Ignacio Corsini había encontrado su lugar: el cantor que unía campo y ciudad, nostalgia y modernidad.
Su estilo era distinto al de Gardel, pero ambos compartían biografías con silencios: nacidos en Europa, sin padre conocido, criados en Buenos Aires.
Gardel fue el mito cosmopolita, el hombre que llevó el tango al mundo. Corsini, en cambio, fue el cantor de lo íntimo, el que se quedó en la esquina, en el patio, en la memoria de lo sencillo.
En un estudio de grabación, Gardel escuchaba a Corsini interpretar Caminito.
-Che, Ignacio -le dijo Carlitos con esa sonrisa que desarmaba a todos, tu versión es la mejor.
Corsini, humilde, nunca se atrevió a grabar Mano a mano, porque sabía que la interpretación de Gardel era insuperable. Ese gesto lo define: respeto, conciencia de los límites, elegancia.
Corsini vivió en una Argentina atravesada por crisis políticas y sociales: la Década Infame, el ascenso del peronismo, los cambios culturales. Su canto fue refugio en tiempos de incertidumbre.
Mientras los discursos políticos intentaban definir la identidad nacional, Corsini la cantaba en versos sencillos que la gente tarareaba en la cocina o en la vereda.
Su figura es símbolo de integración: un inmigrante que se convirtió en cantor nacional. En él se encarna la paradoja argentina: el país que recibe al extranjero y lo transforma en mito propio.